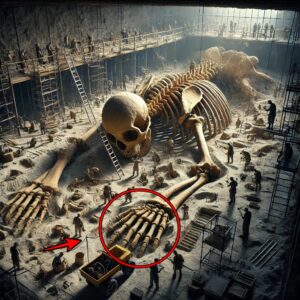En una tarde cualquiera, en el bullicio de la ciudad, un pequeño perrito se sentaba solo en medio de una calle concurrida. Sus ojos, llenos de tristeza, seguían el ir y venir de las personas, pero nadie se detenía a mirarlo. Como si fuera parte del paisaje, parecía invisible a todos los que pasaban a su lado. Sin ladridos, sin movimientos bruscos, solo estaba allí, esperando. ¿Pero qué esperaba? Quizás era una mirada amable, una mano que le ofreciera una caricia, o tal vez, simplemente, un poco de compañía en un mundo que lo había dejado atrás.

Este perrito no tenía hogar, ni una familia que lo cuidara. La soledad era su única compañera. A medida que el sol bajaba en el horizonte, su pequeño cuerpo temblaba bajo el frío de la noche que se acercaba. Aun así, seguía esperando en silencio, como si supiera que, en algún momento, su suerte cambiaría.
La gente pasaba a su lado sin detenerse, ocupados en sus propias vidas, sin darse cuenta de la pequeña vida que luchaba por no rendirse. Pero a veces, el destino tiene maneras misteriosas de trabajar. Un día, una joven que caminaba por esa misma calle se detuvo. Sus ojos se encontraron con los del perrito, y en ese instante, algo cambió. El perrito, que hasta entonces parecía haber perdido toda esperanza, levantó la mirada, como si finalmente hubiera sido visto.
Con ternura, la joven se agachó y le ofreció un poco de comida. Aunque temeroso al principio, el perrito se acercó lentamente. La joven no solo le ofreció alimento, sino también la promesa de una nueva oportunidad. Decidió llevárselo a casa, convencida de que nadie, ni siquiera el ser más pequeño y olvidado, merece vivir en soledad.